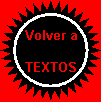en A. J. Ruiz de Samaniego y M. A. Ramos (eds.): La generación de la democracia. Nuevo pensamiento filosófico en España; Tecnos/Alianza (Col. neoMETRÓPOLIS), Madrid, 2002, pp. 188-196.
NOWHERE MAN
José Jiménez
Mi trayectoria filosófica se caracteriza, ante todo, como un intento de asumir plenamente la condición post-metafísica del pensamiento en la época actual, tratando de evitar en consecuencia todo refugio historicista en el pasado. Esto implica la voluntad de asumir la historia de la disciplina, la historia del pensamiento filosófico de Occidente, con vistas a la necesaria fundamentación genealógica de categorías y conceptos. Pero, a la vez, significa intentar pensar de nuevo, asumir la confrontación filosófica con una “realidad” cambiante, siempre en transformación, lo que exige la producción teórica de nuevas categorías y conceptos capaces de asumir los nuevos rasgos y categorías de “lo real”.
Este planteamiento supone, ya de entrada, la necesidad de explicitar qué se entiende por “realidad” o “lo real”, categorías de larga andadura en la historia de la filosofía y en nuestra tradición cultural en general. Para mí, “realidad” no supone ninguna estructura fundante del ser, de lo que hay, o fórmulas por el estilo. Sino un cuadro de correspondencias y contrastes entre la experiencia de la vida y los procesos de representación humana de dicha experiencia en el plano de las ideas.
Esto quiere decir que “la realidad” se construye, se estructura antropológicamente, y por ello resulta cambiante según las distintas situaciones de cultura, por lo que no puede considerarse como algo previo y fundante de las distintas configuraciones y planos de la condición humana, lo que ha constituido históricamente el núcleo del pensamiento metafísico en sus diversas formulaciones.
En consecuencia, mi trabajo en filosofía se inscribe en el marco de lo que podríamos llamar una teoría filosófica de la cultura o una antropología filosófica. O, para decirlo de la forma más sintética posible, en la línea de un materialismo antropológico. Consciente de la inevitable caída en el “apriorismo” genérico de toda formulación filosófica que no atienda como primera instancia teórica a la diversidad de modos de vida y experiencia de los seres humanos. Y muy pendiente de evitar en todo momento esa inversión acrítica que hace del concepto o la idea fundamento de la vida. Es todo lo contrario: la vida, la experiencia, determina todas las variantes posibles del concepto, de la idea.
El primer referente genealógico de esta concepción de la filosofía lo encontré en Kant, y de un modo especial en sus escritos antropológicos y de filosofía de la historia. Es en ellos donde se plantea por vez primera la quiebra definitiva de la filosofía “perenne”, y donde se acuña el concepto de filosofía moderna, entendiendo por ésta la que asume plenamente el compromiso del pensamiento con su época. Este planteamiento kantiano fue, si puede decirse así, mi punto de partida en filosofía, el referente teórico que me permitió avanzar en una línea propia de pensamiento.
Aunque llegué a ese planteamiento en los últimos años de mis estudios universitarios, abordé detenidamente la cuestión en mi libro Filosofía y emancipación que, aunque publicado en 1984, estaba ya completamente ultimado en 1982. Después pude comprobar un planteamiento paralelo al mío en Michel Foucault, en su Curso de 1983 en el Colegio de Francia “¿Qué es la Ilustración?”, cuyo resumen escrito aparecería publicado tiempo después.
A la vez, ese compromiso, tanto gnoseológico como ético, con la época presenta en la filosofía una modulación lingüística especial. Como búsqueda de la expresión más intensa y concentrada del pensamiento, la filosofía es ante todo lenguaje. Pero un tipo de “lenguaje” muy especial: un lenguaje a la búsqueda del más alto grado de precisión y capaz de estructurar en su propio despliegue los fundamentos de su validez teórica.
No significa esto que la filosofía sea independiente de la vida, de la experiencia, un mero juego lingüístico sin posibilidades de “falsación” o contraste, a diferencia de lo que sucede con las ciencias. Por el contrario, la filosofía, tal y como yo la concibo, exige un proceso continuo de contraste de sus construcciones conceptuales no sólo con la vida y la experiencia, sino también con otros planos humanos de elaboración conceptual: las ciencias, las artes, la política... Exige que las abstracciones con las que opera sean siempre abstracciones determinadas, no genéricas, una categoría que, a partir de Galvano della Volpe, ha constituido en todo momento uno de los criterios fundamentales de mi trabajo filosófico.
La filosofía debe ser consciente de su carácter fronterizo, pero a la vez por ello mismo de su especificidad. Nunca cerrada, concluida, porque eso equivaldría al dogmatismo, a dar por terminada la aventura del ser humano en la tierra, su capacidad de construcción simbólica y teórica de mundos. Abierta siempre, afinando y volviendo a afinar musicalmente sus voces e instrumentos, para poder expresar del modo más intenso y enriquecedor posible en cada caso las imágenes de sí mismas de las distintas culturas humanas. Sus necesidades, anhelos y desgarramientos.
Filosofar es dar forma a lo que los antiguos griegos llamaban lógos: un término que encierra en su seno un doble sentido: pensamiento y lenguaje, el doble semblante de la búsqueda radical de la verdad. Filosofar es, ante todo, cuestionar radicalmente el entramado que sustenta la experiencia humana, la confrontación del hombre con lo real. Necesitamos formular y reformular las grandes cuestiones a partir de los cambios del mundo. Lo que distingue a la pregunta filosófica de otras formas de cuestionar es que ésta remite tan sólo a sí misma, a la pura potencia formativa del concepto en el lenguaje.
Esa es la clave más profunda del filosofar: reflexión que se estructura a sí misma en el lenguaje humano, tan solitario y quebradizo como el ser que la sustenta. Desde esa condición solitaria e indigente, la filosofía crece hasta la universalidad, se estructura con su capacidad de ver los problemas de la vida y de la experiencia en su unidad o en su diversidad. Permitiéndonos así “vernos”, sentirnos y concebirnos, a la vez unidos a lo otro y diferentes en nuestra individualidad. Habitantes de una patria inmaterial a la que todos pertenecemos, seres humanos en un mundo cada vez más intensamente post-humano por la expansión irrefrenable de la técnica.
El genuino trabajo filosófico es un trabajo de creación a través del lenguaje. Pensar es, sobre todo, crear categorías o, en otros términos, dar una dimensión teórica original al lenguaje. Es ahí donde se sitúa, con todo su carácter fronterizo, la especificidad de la filosofía: en el tipo de lenguaje que produce.
No comparto el tópico del carácter oscuro o enrevesado del lenguaje filosófico. Creo que "una historia" de los estilos filosóficos, todavía por hacer, arrojaría no pocas sorpresas. Sí considero apropiado, en cambio, señalar la dificultad constitutiva de la escritura filosófica. De la síntesis indisociable de pensamiento y lenguaje en la que toma cuerpo.
No es que otras formas del conocimiento humano: las ciencias o las artes, por ejemplo, no presenten igualmente un plano de dificultad expresiva. Lo que quiero decir es que la dificultad constitutiva, específica, de la filosofía surge de su compromiso primario con el lenguaje. De su interpelación radical a los procesos de génesis de los sentidos.
En esa radicalidad al confrontarse con el lenguaje, la dificultad filosófica presenta tan sólo un paralelismo, sólo es equiparable con la poesía. Un paralelismo que supone, en no pocas ocasiones, la disputa por el mismo territorio. Y que hace que, desde Platón, las relaciones filosofía/poesía se desarrollen bajo una profunda dualidad: antagonismo y, a la vez, confluencia (más o menos explícitos, y en ambas direcciones: en un sentido recíproco). Eso sí, con sus propias características y objetivos.
En uno de mis libros he situado en la memoria la raíz común de la poesía y de la filosofía. Es este el eje más apropiado para buscar la comunicación entre ambas, porque la memoria es la entraña más profunda del lenguaje. El lugar originario del pensamiento y la palabra.
Cuando los antiguos poetas griegos derivaban sus versos de Mnemósyne, a través de Apolo y las Musas, expresaban en el lenguaje del mito un paralelo con la concepción del conocimiento como recuerdo, que caracteriza a la filosofía platónica. La memoria es y permite, a la vez, el sedimento, la cristalización del lenguaje. Por eso se establece en ella de un modo primordial la cercanía: antagonismo y confluencia, de filósofos y poetas.
Concibo, pues, la filosofía como mantenimiento de un compromiso teórico con la época en que vivimos, como voluntad de expresión a través de un lenguaje a la vez preciso y creativo y, por todo ello, como aspiración teórica a integrar en síntesis innovadoras los distintos planos de información y experiencia de un mundo cada vez más complejo.
Justamente esa creciente complejidad de la experiencia, que ha constituido otro de los puntos de referencia de mi trayectoria, podría llevarnos a plantear si la filosofía sigue manteniendo su vigencia, si la dinámica teórica sobre la que se fundamenta resulta válida o ha quedado obsoleta. Mi respuesta es que precisamente en el creciente oleaje de esa complejidad la interrogación filosófica se hace más necesaria que nunca.
Como más arriba señalé, la idea del compromiso con el presente es un rasgo específico, diferenciador, de la filosofía moderna. Y aquí está el arranque de la cuestión. El mundo que habitamos es aquel en el que, por vez primera, el pensamiento se encuentra radicalmente a solas consigo mismo. Reflejándose únicamente (vayamos a la raíz del concepto "reflexión") en la humanidad que lo produce. Demasiado arduo para una soledad tan intensa.
Antes, en un "antes" que como signo abarcara las muy diversas situaciones y universos antropológicos no modernos, el pensamiento podía aspirar a reflejarse desde otra dimensión y encontrar en ella fundamento. Las representaciones míticas de lo divino, las Ideas-Formas, el Dios personalizado, la Naturaleza transcendente, el Ser en la plenitud de su abstracción. Expresiones diversas, todas ellas, de la radicación de un pensamiento en compañía. Fundamentado más allá de sí mismo.
El giro de los tiempos modernos abría, en cambio, un itinerario que aún hoy recorremos. Marcado por la ausencia de determinaciones. El tiempo y la vida como procesos a configurar, como espacios por construir. Como escribió Nietzsche, "los modernos no tenemos absolutamente nada propio".
Pero si todo estaba por hacer, no era muy difícil deslizarse hacia la creencia de que todo podía ser hecho, de que el hombre moderno era omnipotente. Para ello había que elaborar formas de pensamiento capaces de encarnarse como totalizaciones en el mundo, y como propagación de lo más interior del ser humano.
La cultura moderna forjó así, en su itinerario, la visión de un desenvolvimiento autosuficiente de la interioridad antropológica en el mundo. Lo que comenzó como ausencia de determinaciones acabaría llevando a la universalización de lo particular. “Ser modernos” se convirtió en pensar el mundo a través de las categorías abstractas de Razón e Historia. El sueño de un pensamiento capaz de articular una experiencia "universal" de la vida humana.
Pero el hombre es un ser de diferencias. Y la confrontación con una cultura donde todo tiende a lo homogéneo no puede dejar de arrastrar un intenso desgarramiento trágico. Concebidas abstractamente, Razón e Historia son las categorías mentales que mejor expresan la expansiva voluntad de dominio de Occidente sobre el conjunto del orbe. Dominio de la economía, dominio de la técnica. Ésta es la auténtica savia nutricia de lo que modernamente se entiende por Razón e Historia.
La "trampa", de la que tanta sangre y sufrimiento han quedado presos, es el encubrimiento de la no correspondencia entre esas categorías y lo auténticamente humano. Entre la roturación coercitiva de la vida y el mundo y la interioridad diferencial de individuos y comunidades. La incertidumbre ambiental de este final de siglo y de milenio tiene que ver con nuestro estado anímico tras el derrumbe de lo que parecía (falsamente) ser distinto, alternativo, en ese escenario unificado de la Razón y la Historia, con la desaparición del llamado "socialismo real".
Hemos sido testigos de un dramático proceso de "ajuste". De la adecuación de las formas políticas e ideológicas a lo que ya era persistentemente real en un plano más profundo. Una única economía y una sola técnica rigen el mundo, ya desde el comienzo de la época moderna. Rigen: dominan, y por ello configuran.
Así, las fórmulas propagandistas que hablan del presente como el tiempo del triunfo político definitivo de "la cultura de Occidente" entrañan un profundo equívoco moral. Por un lado, lo que se ha impuesto, de nuevo, es la materialidad de la economía y la técnica. Por otro lado, además, el maniqueismo latente en la identificación de lo diverso con "el mal" juega más como una ficción. Como una mentira tendente a encubrir que todas las diversidades antropológicas o culturales resultan jerárquicamente integradas y subordinadas en los planos económico y técnico.
La fórmula “pensamiento único” expresa la impugnación crítica de esa pretensión propagandística de triunfo, de totalización, de final de la historia, segregada por las incontrolables e implacables instancias de poder económico, tecnológico y político que rigen el mundo. Pero, en mi opinión, no deja a su vez de resultar insuficiente, demasiado estática, para contrarrestar la dúctil maleabilidad y fuerza persuasiva de los diversos canales de producción de ideas y consenso social en el mundo crecientemente global en que vivimos.
Por desgracia, el pensamiento filosófico no ha sabido ni sabe, en no pocas ocasiones, estar a la altura de las circunstancias. Para mí, el mayor riesgo es justamente la disgregación de la filosofía en la pura superficialidad de la propaganda, en formas que dan cobertura a la construcción del consenso en el mantenimiento de la situación jerárquica y escindida del mundo. Hay una pretendida “filosofía” que se disuelve en las modas, que no va hasta la auténtica raíz del concepto. Que en lugar de dar curso a un pensamiento original, se apropia del pensamiento ready made, ya disponible, ya hecho, para establecer un paralelo con un tópico central del arte contemporáneo. Se trata, en realidad, de la disolución de la filosofía en los medios de comunicación de masas.
De los que, en todo caso, el auténtico pensamiento filosófico no puede prescindir, ya que son la instancia más potente de segregación y reproducción ideológica en nuestro tiempo. Pero con los que ha de ser capaz de establecer una relación dialéctica, de cuestionamiento, de interpretación y desvelamiento de sus finalidades subyacentes.
Hoy sabemos que no existen Razón ni Historia. Hay razones, hay historias, que ardua, dolorosamente, construimos en el curso de nuestras vidas. Y que vamos recorriendo en nuestro nomadismo sin fin. Miremos hacia atrás. Tracemos genealogías. Contemplemos el itinerario tortuoso, pero abierto, del mundo moderno. Es ésta la única forma de mirar hacia delante. Así, y en último término, los caminos abiertos del lenguaje y la expresión responderían a un principio antropológico, no metafísico, del filosofar: caminar es la patria del hombre.
Esta radicación antropológica del pensamiento debe corresponder a un proyecto regenerador y no especulativo de escritura filosófica. En la época de la comunicación global, en un tiempo en el que la sobrecomunicación redundante de la cultura contemporánea (medios de comunicación, publicidad...) conlleva un inevitable empobrecimiento lingüístico, la filosofía debe abordar, también, una depuración de las formas expresivas, del lenguaje, en un sentido general.
Casi es preciso volver a aprender a hablar y a escribir, borrando todos los oscuros sedimentos que empobrecen la expresión. Y que se advierten, sobre todo, en la pérdida general del dominio del lenguaje en los más jóvenes. En la era de "Internet", de las "autopistas de la información", el status de la palabra debe ser replanteado más radicalmente que nunca, a la vez que dicho replanteamiento es más viable que nunca. Porque las nuevas redes comunicativas, quizás de un modo paradójico, cimentan la posibilidad de un nuevo florecimiento de la palabra, del lenguaje.
En este futuro pasado que caracteriza tan intensamente nuestras formas de vida y experiencia, en esta época de tan aguda porosidad temporal, podemos aspirar a dar voz a la expresión filosófica más allá de la academia o el libro. En el texto leído en el metro. O aparecido en la pantalla del ordenador. Islas del pensamiento.
Porque, como las otras "formas" del lenguaje, en la supuesta galaxia de la disponibilidad total de la información, la filosofía ha perdido su antigua exclusividad expresiva. Su nueva vía de transmisión se sitúa en el contraste con los distintos planos de integración, mezcla y superposición del pensamiento que caracterizan hoy la cultura de masas.
Es preciso intentar un lenguaje filosófico más directo e incisivo, despojarlo de “ganga” técnica o retórica, dar curso inmediato a la palabra y al concepto con el mayor ascetismo expresivo posible. También la filosofía ha de registrar en sí misma esa experiencia de ocaso o muerte del autor, que constituye uno de los aspectos centrales de las estéticas contemporáneas. En mis últimos textos filosóficos he pretendido así que sea el lenguaje el que hable a través de mis palabras.
Asumiendo además los rasgos que, en trabajos anteriores, he situado como definitorios, a la vez, de la cultura moderna y de la aproximación filosófica a la misma: pluralidad, dispersión, discontinuidad, fragmento. El carácter post-metafísico de la filosofía de nuestro tiempo se reconoce en la inviabilidad del sistema y en esa diversidad de sus registros. Su cauce metodológico descansa en la síntesis, conceptual y lingüística, de unión y división, generalización y particularización.
En ello seguimos siendo herederos de Platón, el primer fundador de la filosofía. Pero ahora también de otras formas que manifiestan la diversidad del pensamiento humano, de otras configuraciones técnicamente no filosóficas de la sabiduría. En una nueva síntesis que expresa la pluralidad antropológica, el entrecruzamiento de distintas tradiciones culturales, que caracteriza el tiempo actual.
La voz filosófica que despliego es fragmentaria, discontinua, dispersa y plural. E intenta establecer síntesis, a través del pensamiento-lenguaje, de las diversas formas de presentación de lo universal y lo singular. Mi horizonte metodológico no tiene nada que ver con los tópicos "postmodernos", por fortuna cada vez más agotados. Busco la coherencia filosófica del concepto en la fragmentariedad de la expresión.
El mundo no está todavía terminado. A la expansión coercitiva de la unidad no deja de oponerse el grito de la diferencia. Incluso un factor destructivo: el rebrote de los nacionalismos, muestra, en su forma reactiva. la fuerza del proceso de búsqueda de unas raíces culturales propias, tanto en individuos como en comunidades.
Es cierto que toda una estela del pensamiento filosófico moderno ha podido servir de cobertura y legitimación de la voluntad de totalización del dominio sobre el mundo, con los resultados trágicos que hoy conocemos. Pero es también verdad que en el marco de esa misma estela ha ido alcanzando la luz una amplísima gama de formulaciones que han insistido, con acentos diversos, en el carácter particular y fragmentario de toda representación de la vida, así como en el carácter abierto, no determinado, construible, de la misma. Reclamar esa posibilidad de construcción de la vida y la experiencia es actualmente, en mi opinión, la tarea central desde un punto de vista ético y político de la filosofía.
Y esto significa, una vez más: en la línea abierta por la Ilustración, aprender a pensar y vivir sin tutelas de ningún tipo. En este espacio finisecular, en estos tiempos endiabladamente modernos, el pensamiento no puede sino reconocerse en su soledad, experimentarse siempre en camino. A través de formas abiertas y dinámicas de la expresión, la filosofía ha de intentar también alcanzar la modulación de un tipo no cerrado, totalizador o dogmático, de pensamiento, el despliegue de un pensamiento nómada.
La auténtica filosofía no conoce límites ni fronteras, pero tampoco otras raíces que aquellas que alcanza en el giro reflexivo, sobre sí mismo, del pensar. Filosofar es errar, vivir siempre en camino, en continuo desplazamiento nómada hacia un horizonte inalcanzable. Y, además, con plena consciencia de ello.
Sócrates dio la pauta: el filósofo asume plenamente su compromiso humano y cívico, con los individuos y las instituciones. Pero más exigente y perentorio aún es su compromiso con la verdad. Por eso, la auténtica filosofía lleva siempre dentro de sí el signo de la rebeldía, de la inadaptación moral al orden establecido, de la exigencia de otros mundos de mayor plenitud humana.
Errante e inadaptado, el auténtico filósofo no es, como con una cierta ingenuidad se ha pretendido a partir de los grandes pensadores de la Ilustración, un ciudadano del mundo, un ser cosmopolita. Al contrario, se trata más bien de un ciudadano de ninguna parte, de un ser “a-polita”, de un Nowhere Man, como el personaje que da título a una conocida canción popular de nuestro tiempo. La auténtica patria del filósofo es inmaterial, un itinerario interior: la búsqueda de la verdad y su expresión en el lenguaje.